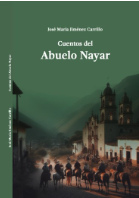Una Gota de Rocío se bastó a sí misma
y satisfizo a una Hoja
y sintió “cuán vasto es un destino”.
Emily Dikinson
¿Qué hace una cuando las amigas se mueren? ¿Recogemos los pedazos de recuerdos en los que estuvimos juntas para zurcirlos al cuerpo que nos queda? Nos miramos las que todavía estamos sobre la tierra, para cerciorarnos de que algo ha enmudecido dentro de nosotras porque ya no tendremos esa voz, esa figura que nos acompañó en los tiempos de la juventud. Envejecimos hasta decantar los instantes donde transcurrió la vida.
A Lucinda Arias la conocí en la Preparatoria 1 de la Universidad Autónoma de Nayarit, cuando cursamos el bachillerato de 1969 a 1971. Después, seguimos la carrera de Derecho, de 1971 a 1976. Durante todo ese lapso compartimos el tiempo de la escuela que también fue el tiempo de hacernos adultas. Lucinda muy pronto, entró a trabajar al Instituto Nacional Indigenista (INI), donde se convirtió en la abogada de esa institución con una posición de defensa de los pueblos indios.
La veo subiendo a las comunidades para explicarles lo que significaba que el territorio era de ellos; que merecían otro reconocimiento por parte del Estado; que tenían derechos.
Ha sido la persona más experta en la normatividad de los pueblos indígenas. A ella se le deben juicios memorables de defensa de los derechos indígenas ya que desarrolló una sensibilidad de lado de los pueblos de la montaña, los que recorría de un extremo a otro de la sierra. Lucinda posibilitaba defensas reales a partir de la visión de las comunidades y en más de una ocasión, tuvo enfrentamientos con las autoridades por la defensa de mujeres violentadas, de comunidades afectadas por las obras que pretendidamente se les querían instalar en su territorio con el argumento de que las propias comunidades serían las beneficiarias, pero que, en realidad, se trataba de modernas invasiones al territorio con la finalidad de saquear las riquezas.
Era consejera de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit donde se distinguía por el apoyo a los casos de los pueblos originarios. Impulsó diversas normatividades con la finalidad de que los pueblos originarios tuvieran acceso a justicia, como la Ley General de Derechos Lingüísticos, la cual pretende que el gobierno de a conocer todos los programas y acciones a los grupos étnicos en sus propias lenguas. Lo mismo ocurría con la participación de los habitantes de comunidades en los juicios, ya que por falta de intérpretes se encuentran casos de personas que se encuentran encarcelados sin que tengan expediente. El caso extremo, nos contaba Lucinda, eran los de quienes purgan condenas injustas derivadas de la incomunicabilidad ocasionada por la falta de intérpretes.
En una ocasión la acompañamos en un caso paradójico de la injusticia en que son atrapados los indígenas. Resulta que un joven tenía sentencia definitiva porque, con motivo de una fiesta tradicional, dos jóvenes fueron a buscar venado a la montaña. Después de varios días, uno de ellos regresó con un venado para la ceremonia, pero el otro no regresó. En el pueblo empezaron a decir que, seguramente, lo había matado y dejado entre los cerros. A partir de este rumor la policía lo apresó. Cuando el Agente del Ministerio Público le preguntó “¿Dicen en el pueblo que mataste a fulano de tal, es cierto?”, el joven contestó “Sí”. La confesión fue considerada definitiva, por lo cual lo sentenciaron a prisión. Así, sin tener cuerpo del delito.
Unos dos años después, el otro joven lo visitó en la cárcel, puesto que eran primos. Explicó que después de cazar el venado se fue al norte a buscar trabajo, por lo que no se dio cuenta de la acusación de que fue objeto su compañero. Lucinda Arias expuso cómo se había culpado al joven debido a una deficiente comunicabilidad: cuando le preguntaron “Dicen en el pueblo que mataste a fulano de tal” y contestó que sí, estaba afirmando que efectivamente, en el pueblo decían que había matado a fulano de tal. El caso no podía ser abierto puesto que había sentencia firme, por lo que se realizó el trámite para conseguir el indulto.
La carencia de intérpretes y de abogados con perspectiva de los pueblos indígenas, la hizo desarrollar diplomados para capacitar a las propias personas indígenas en su defensa. También, desplegó una obra de sensibilización hacia la sociedad mestiza hacia las comunidades indígenas.
También acompañaba a grupos de indígenas a realizar gestiones a la Ciudad de México cuando se requería. Lucinda Arias se convirtió en la cara jurídica del Instituto Nacional Indigenista (aunque este mudara de nombre en los distintos sexenios, como ocurrió cuando se le cambió el nombre a Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas o CDI). Los titulares del INI cambiaban de acuerdo a los gobernadores de Nayarit o a disposiciones del gobierno federal, pero Lucinda permanecía como parte de la estructura básica que le daba sentido a esa dependencia. Conservaba la memoria de la institución.
Para ella, los habitantes de los pueblos indígenas eran personas con nombre, apellido e historia. Lejos de la soberbia mestiza de considerar a las comunidades indígenas desde un lugar de lo superior, ella les devolvía el rostro y la dignidad.
Lucinda era vecina del barrio del Santuario de la Virgen de Guadalupe en las calles de Ures y Bravo en Tepic, Nayarit. No era una vecina más, sino que formaba parte de la comunidad que hacía posible la festividad de la Virgen los 12s de diciembre de cada año. Desde la etapa cuando estudiábamos en la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit, se encargaba del carro alegórico del 11 de diciembre para la peregrinación principal de las festividades guadalupanas; del adorno y vestuario de personajes que irían en el carro alegórico y, en general, de la logística de esa peregrinación. Era, en síntesis, una persona de comunidad.
Se involucró en la atención al asilo de ancianos Juan de Zelayeta, que da cobijo a ancianos y ancianas que se encuentran en condición de calle y con riesgo de salud. Su entrega para que el asilo tuviera las provisiones necesarias la hizo desarrollar comunidad con las religiosas encargadas del lugar y, por ello, mismo, contribuir a la sobrevivencia de ese proyecto, porque son pocas las personas que atienden a estos viejos y viejas, lejos de los reflectores que les pueden proporcionar notoriedad.
Yo la recuerdo como una persona comprometida con lo que hacía, dispuesta a trabajar para los demás. Amiga siempre, solidaria desde abajo, dispuesta a cruzar la montaña para ir a las comunidades. Atenta a los casos de injusticia y, sobre todo, sonriente ante lo que traía la vida.
Lucinda era esta persona, generosa en la sombra, donde sus acciones eran vistas por la comunidad que la rodeaba. Hoy lamentamos su deceso porque, aunque ella hacía cosas comunes como apoyar a las mujeres indígenas, conversar con una anciana, pintar a un ángel para la peregrinación, realmente poblaba el mundo de cautelosa melodía.
Publicado en Nayarit Opina, Tepic, Nayarit, 18 de diciembre de 2024.
Socióloga, Universidad Autónoma de Nayarit, correo: lpacheco@uan.edu.mx
Te invito a escuchar mi podcast Palabras Para Volver a Casa, disponible en todas las plataformas. Disfruta cada miércoles de un episodio nuevo.
Solo da clic en el siguiente link, y selecciona la plataforma de tu preferencia. https://linktr.ee/lourdespacheco